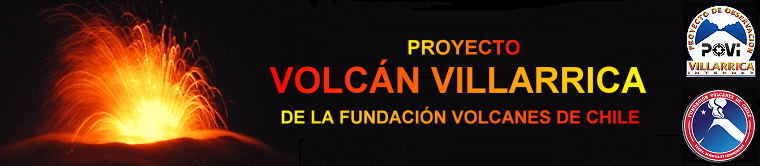© Copyright - www.povi.cl

Archivo 1998
El testimonio fotográfico aportado por Lorena Paz Morales M. para el 10-11 de enero, indica intensa emanación fumarolica y la presencia del techo de la columna magmática en el fondo del cráter. Éste se caracterizó por presentar una superficie escoriácea circular con una boca incandescente inactiva ovalada de 1-2 m. de longitud, ubicada en el centro y orientada W-E. El tamaño reducido de la boca, la falta de actividad explosiva y la intensa emanación fumaroliana, corresponden a las características de una columna en proceso de hundimiento y según se pudo verificar posteriormente el 17 de febrero.
Figura 1. 10 - 11 de Enero 1998. Fotografiado desde el W. El fondo del cráter se encuentra cubierto por una capa de escorias con una pequeña apertura ovalada incandescente (flecha), ubicada a unos 60 m. de profundidad con respecto al borde superior E. Foto © Lorena Paz Morales M.

UN HITO EN EL SEGUIMIENTO VISUAL DE ACTIVIDAD VOLCÁNICA
El 1º de Febrero de este año parte el proyecto de observación visual diaria del volcán Villarrica, con fines científicos, a cargo de Don Oscar Berkhoff, desde el sector Candelaria, camino Villarrica-Pucón, a unos 12 km del edificio volcánico.

Datos sobre el clima, las características tanto de la fumarola, como del resplandor incandescente sobre la cima, junto a eventos volcánicos extraordinarios, fueron tabulados minuciosamente hasta Septiembre de 2005.
En 1998 la NASA incorpora el satélite Terra. Entre los sensores a bordo destaca la herramienta MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), capaz de detectar y medir puntos de calor con una superficie desde 50 m², incluyendo el flujo térmico del volcán Villarrica. De esta manera, el POVI tuvo acceso a datos tanto satelitales, como a observaciones directas terrestres y abundante material fotográfico que permitieron seguir de manera óptima el complejo comportamiento del volcán.
El primer informe correspondiente a Febrero de 1998. Se indica que nublados impidieron observar la cima durante 31% del mes. Una incandescencia nocturna grado 1 prevaleció sólo en 1 de las 19 noches con visibilidad.
Debido a que el Villarrica, uno de los volcanes más activos de Sudamérica, no cuenta con un observatorio volcanológico local dedicado, las observaciones visuales y la documentación del POVI poseen un valor científico incalculable para todo tipo de estudios de ciencias de la tierra que se realicen en el futuro.

Un nuevo reconocimiento del cráter efectuado por Lorena Paz Morales M. el 17 de febrero, permitió corroborar el hundimiento de la columna magmática al interior de la chimenea volcánica, con respecto a un reconocimiento anterior en enero. Desde la chimenea ubicada en el fondo del cráter se percibió el sonido característico de la lava activa, producido por el escape explosivo de burbujas de gases sobre la superficie de la columna. Esta particularidad fue asociada a un proceso de ascenso, como se comprobó posteriormente el 24 de febrero con la aparición temporal del resplandor incandescente sobre la cima, indicando que el pozo de lava habría alcanzado finalmente el fondo del cráter.

Figura 2. 17 de Febrero 1998. Vista oblicua desde la orilla W, muestra la chimenea superior libre de la capa de escorias (techo de la columna) observada en enero pasado. Foto © Lorena Paz Morales M.
Figura 3. 17 de Febrero 1998. Sobre el borde N destaca una bomba volcánica (A) de más de 1 metro de diámetro. Un pequeño glaciar (C), cubierto con material particulado, se desliza (B) hacia el centro de la masa, creando un frente escarpado perpendicular a la chimenea emisora de calor en el fondo del cráter. Foto © Lorena Paz Morales M.

La actividad magmática irregular, de tipo intermitente (explosiva), observada desde el 24 de febrero, se mantuvo hasta el 12 de abril. Los días 15, 19 y 21 de abril se observó un cambio en el comportamiento explosivo, en el nivel de la columna e intensidad del resplandor incandescente nocturno. Durante estas fechas, se produjo el ascenso de un limitado volumen de lava basáltica con escaso contenido de volátiles y viscosidad (lava conocida como "Pahoehoe").
Los tres pequeños pulsos extrusivos, probablemente reflujos convectivos de lava, tuvieron diferente duración, destacando el tercero (21, 22 y 23 de abril) como el más potente.
El jueves 14 de mayo, en la madrugada, se observó lava pasiva (resplandor incandescente potente y constante), sugiriendo el afloramiento de un nuevo pulso mayor de lava convectiva desgasificada entre los días 10 y 13 de mayo.
Desde el 18 de mayo no se observó resplandor incandescente nocturno y las emanaciones de gases presentaron baja intensidad.
La actividad explosiva en el interior del cráter se reanudó el 11 de junio, después de 20 días de inactividad aparente, según señalan integrantes del P.O.V.I. desde Pucón.
El 13 de junio, dos días después, aprox. 16.45 hora local, se observaron pequeñas exhalaciones gases oscuros de origen aparentemente freático (interacción de agua con magma) o colapso de cornisas de lavas soldadas. Los días 24, 25 y 30 de junio, siempre después de medio día, se repitió esta actividad con características similares.
Figura 4 y 5. 21 de junio 1998. Imagen desde la base NE. El cráter central emitió exhalaciones rítmicas de gases en forma anular, producto de condiciones hidrogeológicas y morfológicas favorables y la ausencia casi absoluta de viento en altura. Este fenómeno es común en volcanes activos. Foto © Lorena Paz Morales M.


El 16 de julio, entre las 10.30 y 11 hora local se observó desde Pucón, la emisión de una nube oscura, seguida por emanaciones de gases más intensas que en días anteriores. La emisión descrita, de probable origen freático, se disipó en unos pocos minutos, sin depositar una capa de partículas sobre la nieve que cubre los flancos superiores. Posteriormente, la emisión de la fumarola continuó normalmente en forma intermitente, en intervalos de aproximadamente un minuto (Claudio Villegas, comunicación personal).

Figura 6. 26 de agosto 1998. El centro activo del cráter visto desde el NE. La expulsión de lava incandescente presentó intervalos superiores a 5 minutos durante la estancia en la cima y la intensidad fue descrita como débil. El orificio central, de un diámetro aproximado de 10-12 m., se encuentra parcialmente rodeado en el W por un talud de estructura compleja. En el E, opuesto al talud, se ubica una depresión. Foto © Jürgen Berkhoff H.
Figura 7. 26 de agosto 1998. El fondo del cráter visto desde el NW. Las flechas amarillas señalan la existencia de dos fisuras paralelas al orificio activo y ubicadas sobre la parte alta del talud que aún se conserva. Estas grietas de desprendimiento suelen gestarse cuando el pozo de lava desciende y en consecuencia la estructura sustentada sobre ésta se va derrumbando. Se aprecia claramente parte del valle semicircular (A) que rodea el orificio central. Una depresión en "U", ubicada entre el orificio activo y la pared interna E del cráter central (B), podría corresponder a un pequeño derrumbamiento. La radiación de energía térmica desde el interior del volcán fusiona parte del hielo y la nieve depositados sobre los bordes del cráter. El agua de deshielo resultante de este proceso escurre por las paredes internas del cráter (C), humedeciendo finalmente la superficie de la lava solidificada (D). Foto © Jürgen Berkhoff H.

Figura 8. 2 de octubre 1998. La imagen muestra la cima desde el NE. Se aprecia el relleno de lava de color negro que ocupa la mitad del volumen del cráter con forma de embudo. El orificio central, descrito en el informe de agosto, ha aumentado su diámetro considerablemente y el pozo de lava, cubierto por una costra, se ubica en la base del relleno. Foto gentileza Paula Peña (OVDAS).